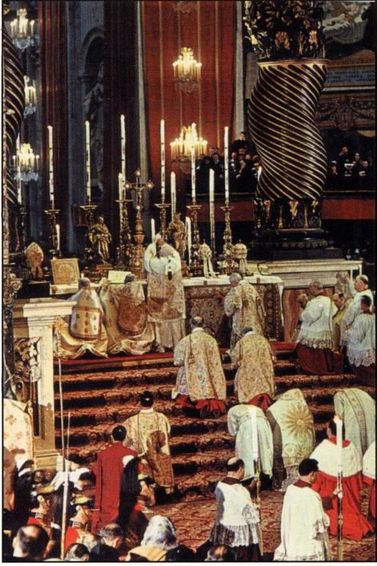
108. ABANDONO DE LA ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
Al estar dominada la sociedad contemporánea por la idea del dominio del mundo mediante la técnica (es decir, mediante la aplicación de las ciencias de la naturaleza a su dominio), la vida política en su totalidad ha asumido un nuevo carácter. El sujeto social es ahora la masa de los individuos unidos en la búsqueda de la utilidad, y el fin social se ha convertido en la producción del maximum de utilidad y su máxima distribución. La variación acaecida se puede resumir en el abandono de la religión, sustituida por la dedicación a la acción política y social.
Durante el siglo XIX los partidos políticos, carentes de organización, casi no tenían otra base que la cuestión religiosa. Todo el siglo del liberalismo se caracterizó por esa dualidad: un partido alentaba la separación de la vida civil respecto a las cosas de la religión, remitidas a la conciencia individual y a las que no se consideraba relacionadas con la pública prosperidad; el otro se resistía a ello, considerando que la religión no sólo es parte de la vida histórica nacional, sino también (más allá de la política y de la historia) una necesidad moral de la vida en sociedad. La lucha entre la Iglesia y el Estado moderno (que va constituyéndose en valor autónomo y desligándose de la cepa religiosa sobre la que había funcionado) explica hasta qué punto las luchas políticas implicaban valores religiosos y se presentaban como un compromiso, ya fuese para mantenerlas en el cuerpo social, ya para circunscribirlas a la esfera de la libertad individual.
Los Pontífices del último siglo habían promovido una amplia expansión de la actividad política y pública de los católicos, bien mediante la creación de partidos políticos autónomos que se denominaban católicos e informaban su acción sobre la doctrina de la Iglesia, o bien mediante el florecimiento de asociaciones diferenciadas por ramas (desde culturales a deportivas, desde asistenciales a económicas).
No incluimos en esta categoría las luchas sostenidas por el partido católico en Inglaterra, al tratarse de un Estado heterodoxo donde la acción de los católicos (y sobre todo de los irlandeses) era prácticamente una continuación de las guerras de religión, y su ímpetu político llevaba mezclada la aspiración a la independencia. Pero ciertamente entran en esta categoría los partidos católicos operantes en Estados que profesaban todavía la religión católica en sus constituciones.
En Francia, en tiempos de Luís Felipe, una vez consumada la disyunción de la causa católica con respecto a la causa monárquica, Montalembert y Dupanloup reivindicaron los derechos de la religión, pero con una motivación nueva: el título de libertad simpliciter.
En Suiza el partido denominado conservador-católico tenía su razón prioritaria en la defensa de los derechos e incluso de los privilegios de la Iglesia. Persiguió su fin con tanta vehemencia que los Cantones católicos creyeron su deber separarse de la Liga helvética formando una Liga separada y sin rehusar la guerra civil. Una difundida y activa organización que tomaba su nombre de Pío IX (Piusverein) sostenía la acción política mediante grandes asambleas populares.
En Bélgica y Holanda las fuerzas católicas se unían en fuertes organizaciones que a menudo tuvieron un peso preponderante a la hora de imprimir su dirección a la vida nacional.
En Alemania, la minoría católica (imponente por su número, potente por su organización, segura por su unidad de intenciones y la valía de sus dirigentes) hostilizó la política anticatólica de Bismarck, que acabó cediendo a esa oposición retirando la ley del Kulturkampf
Las condiciones de incapacidad y minoría política en la que se encontraron los católicos italianos (a causa de la enemistad entre la Iglesia y el Estado debida al conflicto sobre el poder temporal del Papado) impidieron al partido católico desplegar su fuerza. Pero cuando desapareció esa incapacidad, el Partido Popular de los católicos fundado por Sturzo ejercitó un profundo influjo en la vida del país, o por lo menos demostró cuánto habría podido llegar a ser éste.
Pero la dirección emprendida después del Vaticano II supuso la decoloración y desalación (sal terrae evaniut) de los partidos y las organizaciones sociales de los católicos. Sé bien que tal decoloración es parte de un proceso general por el cual todo partido, una vez perdida la peculiaridad por la que se oponía a los demás, conserva aquella parte genérica de finalidad política que tenía en común con los otros. De esta forma, desaparecido el motivo de defensa de la libertad de la Iglesia concebida según el sistema que les oponía a los demás, los partidos católicos han adoptado la bandera de la libertad simpliciter, el cual ciertamente incluye el motivo antiguo, pero sometido ahora al motivo prioritario y superior de la libertad simpliciter.
109. DESAPARICIÓN O TRANSFORMACIÓN DE LOS PARTIDOS CATÓLICOS
Todos los partidos católicos han sufrido una reducción o decoloración de los contenidos para los que se habían creado, o bien han desaparecido del teatro de la vida nacional. Ha desaparecido completamente el Mouvement Républicain Populaire surgido en Francia después de la guerra por obra de Maurice Schumann [1]. En Suiza el partido conservador católico abandonó su antigua denominación (que revelaba demasiado su carácter originario), llamándose ahora Partido Demócrata Cristiano, e inspiró su programa en una genérica idealidad cristiana que asume todos los principios de la filosofía política liberal.
En el cantón Ticino, por ejemplo, se ha convertido en Partido Popular Democrático, en cuyo nombre está presente una incongruente redundancia de la idea de «pueblo», habiendo desaparecido además toda expresa calificación católica. Siguiendo las directrices del obispo diocesano, el partido acogió y promovió la transformación constitucional del Cantón católico en un Cantón de mixta religión. En Alemania, un proceso análogo llevó al Christliche demokratische Partei (sucesor del célebre Zentrum y que congregaba a católicos y protestantes) a volverse hacia la doctrina política del liberalismo. España, que ha tenido durante cuarenta años un régimen político que excluía los partidos, ha visto surgir después de la muerte del general Franco movimientos de inspiración católica en sincretismo con las máximas del Estado moderno.
En Bélgica y Holanda los movimientos católicos (que llegaron a tener una organización unida y potente) sufrieron la misma desalación, desapareciendo las razones del inveterado antagonismo hacia el liberalismo del Estado moderno. También el antagonismo hacia el comunismo cedió ante la solidaridad con la clase obrera, y epocadas las condenas de Pío XI y Pío XII, el partido y el movimiento social católico se volvieron hacia posiciones tendentes al liberalismo y al comunismo.
El ejemplo más conspicuo de esta renuncia a caracterizarse católicamente es el de la Democrazia cristiana italiana; después de treinta años en posesión del gobierno, ha ido debilitando gradualmente su contraposición al socialcomunismo, para debelar el cual había recibido en las elecciones del 18 de abril de 1948 una imponente investidura por parte de la nación [2]. Y para calibrar la aspereza de la contraposición y la gravedad del peligro ante el cual en 1948 se creyó podía sucumbir la nación, baste recordar que fue incluso levantado el sello de la clausura a las monjas de más estricta observancia, para que pudiesen ayudar con el voto contra la amenaza de Hannibal ad portas. Y por el contrario, para apreciar el cambio de actitud del partido (que ha pasado de una enérgica y combativa actitud de antítesis a otra de aquiescencia y acomodación), baste señalar que en ningún país democrático de Europa el cambio de la situación política y de la mentalidad nacional fue tan radical como en Italia. Mientras la debelación del socialcomunismo fue en 1948 la mayor causa y el supremo fin de la lucha, hoy el mayor fin de la acción de ese partido es la unidad (llamada compromiso histórico) con los adversarios de ayer.
Desde la célebre declaración del Papa Gelasio en el siglo V confirmada posteriormente por Bonifacio VIII, la Iglesia reconoce su incompetencia en materias políticas, en la que laicos y sacerdotes están sujetos al soberano temporal; pero reivindica una potestad absoluta en materias espirituales y en las que tengan un lado espiritual (mixtas), en las cuales laicos y sacerdotes le están sujetos.
Y aunque se conserve apartada de la acción política, que constituye un medio para el fin moral del hombre, puede entrar a juzgar las leyes de la comunidad política cuando impidan ese fin o violen la justicia natural y los derechos de la Iglesia. Porque si bien en los regímenes modernos la soberanía pertenece a todo el cuerpo de ciudadanos, la Iglesia puede resistir a las leyes inicuas prescribiendo la conducta que los católicos en cuanto ciudadanos deben mantener usando su derecho político, y fuera de todo espíritu de odio o sedición.
Esta doctrina fue confirmada por Juan XXIII en Pacem in terris al hacer coincidir el deber religioso con el deber civil: el bien de la justicia (objeto de la virtud moral) es un constitutivo del bien común (objeto de la virtud política). A causa de esta coincidencia, en alguna circunstancia de la historia pudieron los Romanos Pontífices anular las leyes del Estado. El último ejemplo es el de Pío XI, que en 1926 declaró nulas las leyes antirreligiosas de Méjico.
Pero prescindiendo de la anulación de una ley inicua por decreto pontificio, sigue siendo cierto el derecho de los católicos (en regímenes en los que participan del poder legislativo) a oponerse a las leyes que ofendan al derecho natural, así como el deber de la Iglesia de atacarlas suscitando y regulando la acción civil del laicado.
Actualmente la Iglesia ha abdicado casi totalmente de este derecho del cual se valió el laicado católico, incluso en nuestro siglo, siguiendo a la jerarquía; y del mismo modo que ha practicado una política de renuncia en sus relaciones directas con los Estados (§ 75), ha conseguido inspirarla a las masas católicas en el interior de cada Estado.
110. LA DESISTENCIA DE LA IGLESIA EN LA CAMPAÑA ITALIANA SOBRE EL DIVORCIO Y SOBRE EL ABORTO
Citaré sólo dos ejemplos de este fenómeno de claudicación, que contrasta con la firmeza combatiente del anterior movimiento católico; según el método que profeso, los apoyaré sobre documentos de la jerarquía y no sobre opiniones privadas.
El primero es el abandono y aislamiento en que la Iglesia italiana dejó al movimiento laico que se oponía a la introducción del divorcio promoviendo un referéndum abolicionista. La alacridad combativa de los sacerdotes innovadores[3] (que a cara descubierta defendían el divorcio en encuentros públicos) contrasta con la reserva malévola y descontenta del episcopado, que parecía compartir las razones de prudencia carnal planteadas por quienes se oponían al referéndum.
Giulio Andreotti [4] relata cómo el mismo Pablo VI tenía hacia el referéndum una conducta dubitativa en cuanto a su éxito, pero de una intrínseca disconformidad en cuanto a la iniciativa en sí. De hecho, el Papa declaró que «no podía impedir a un grupo de católicos italianos que utilizasen libremente el instrumento ofrecido por el ordenamiento italiano para intentar abrogar una ley considerada injusta».
Parece más bien que el Papa debería haber estimado su deber animar, en vez de no impedir, el movimiento democráticamente legítimo y religiosamente obligatorio de unos católicos movidos por espíritu de justicia a combatir una ley rechazada hasta entonces por la conciencia nacional.
Tampoco la previsión de un resultado adverso podía disuadir del combate: nuestra tranquilidad consiste en cumplir con nuestro deber, no en que las probabilidades estén a nuestro favor. El laicado fue abandonado por la jerarquía, que se prestaba menos a sostener un punto de la ley natural y evangélica que a averiguar las disposiciones de la opinión pública para poderlas secundar.
El arzobispo de Milán, Card. Giovanni Colombo, formulaba el principio de la desistencia en estas tres proposiciones:
primera, «no estaría en sintonía con el Episcopado el sacerdote que se opusiese al referéndum»;
segunda, «tampoco estaría en sintonía el sacerdote que recogiese personalmente firmas en favor del referéndum»;
tercera, «quienes están en sintonía son los sacerdotes que se afanan en estimular a los fieles católicos a actuar en coherencia con su conciencia cristianamente iluminada».
Es digna de reseñarse en estas directrices la remisión a una sintonía con el episcopado en una cuestión en la que la conciencia debe primariamente conformarse a la ley moral; la predicación de esta conformidad es el oficio propio de esos mismos pastores, sin apartarse de la franqueza por la que sus antecesores del siglo XIX se dejaron encarcelar defendiendo puntos que al fin y al cabo no eran de derecho natural.
En segundo lugar es notable la prohibición a los sacerdotes de ejercitar un derecho civil al servicio del deber religioso, impidiendo su participación activa en la recogida de firmas. Finalmente, resulta llamativa la remisión a la conciencia individual de una decisión que siendo de derecho natural y divino positivo compete a la Iglesia prescribir y ordenar, en vez de abandonarla a las inciertas luces privadas de los fieles. Parece que en el discurso del cardenal la Iglesia rehuyese prestar ese servicio de adoctrinamiento de los espíritus que le incumbe en cuanto lumen gentium.
Y si el OR del 5 de mayo de 1971 dice correctamente que conviene mantener separado lo religioso de lo civil, yerra sin embargo cuando defiende la abstención de la Iglesia en la lucha del divorcio; ésta es una materia mixta religiosa y civil, y quien defiende la abstención viene a sostener que la Iglesia debe abstenerse también en las materias mixtas, sobre las que siempre había reivindicado su competencia.
Esta reticencia a comprometerse en puntos significativos de la religión referidos al consorcio civil (por ser puntos dolorosos y en torno a los cuales es preciso el combate) queda completamente al descubierto por parte del mismo Card. Colombo cuando la opinión nacional estaba agitada por la proposición de ley sobre el aborto.
El arzobispo de Milán, predicando en el Duomo, aseguró que «los obispos no pretenden sostener exclusivamente con una ley la observancia de una norma moral, cuando ya no sea reconocida como tal por la mayoría de las conciencias» (OR, 26 de febrero de 1976). En este texto están reunidos los términos de mayoría y conciencia, que chocan intrínsecamente.
El arzobispo se opone a la ley que introduce el aborto (definido como «crimen nefando» por el Vaticano II) porque supone que es rechazada por la mayoría, del mismo modo que si la mayoría de las conciencias estuviese en favor de ese crimen los obispos se callarían y los católicos deberían como ciudadanos aceptar la iniquidad.
Según la homilía del prelado milanés, parece como si la admisibilidad de una ley civil dependiese del consentimiento del mayor número, la moralidad fuese una emanación del hombre, y en caso de existir una mayoría contraria se debiera ceder en la resistencia o como mucho agazaparse en el solitario refugio de la conciencia personal.
111. LA IGLESIA Y EL COMUNISMO EN ITALIA. LAS CONDENAS DE 1949 Y 1959
El abandono por la Iglesia de su compromiso en la vida civil adquiere la forma de una remisión del cristiano a sus propias luces en las opciones concernientes a asuntos de la vida pública. El criterio enseñado por los obispos italianos (asumido por el Congreso eclesiástico de 1976) es que a los fieles les compete una total libertad de elección, con la única condición de que la elección sea coherente con la fe religiosa. Es la fórmula común en la Iglesia desde que las constituciones democráticas confieren la soberanía a la mayor parte o a la totalidad de los ciudadanos. Pero el criterio de tal coherencia es arrancado de las manos del Magisterio (que en otros tiempos se lo reservaba) y colocado en las de la comunidad.
En el congreso mencionado, el padre Sorge aprobó la expresión «militad donde queráis, pero seguid siendo cristianos», y añadió la condición de que el juicio sobre lo que es ser cristiano no sea personal y arbitrario, «sino en armonía con el de toda la comunidad cristiana» («Corriere della sera», 5 de noviembre 1976).
La sustitución del imperativo de la Iglesia por la opinión general es evidente. No sólo se remite la elección política a la libertad (justamente), sino también el juicio de la coherencia entre ésta y la fe: realmente no se la remite a los individuos, sino a toda la comunidad cristiana. Pero tal expresión, se refiere a la Iglesia con su nexo orgánico entre jerarquía y laicado, o bien al conjunto de los fieles, que se supone manifiestan su fe de modo mayoritario?
¿O de qué otro modo? El límite que la Iglesia pone a la libertad política es análogo al que pone a la libertad del pensamiento teológico y en general a toda libertad, asegurando la ortonomía a la vez que la autonomía. Y puesto que la libertad política se ensancha ampliamente antes de chocar contra el límite, las determinaciones que la Iglesia hace del límite son de las pocas que parecen necesarias.
Las más importantes son sin duda el decreto del Santo Oficio de 28 de junio de 1949 y el más agravante de 25 de marzo de 1959, ya con Juan XXIII. El primero declara que incurren en excomunión los fieles que profesan la doctrina comunista, atea y materialista, y condena como ilícito el apoyo prestado al partido. El segundo condena a quien da su voto al partido comunista o a partidos que apoyen al partido comunista.
El agravamiento del segundo es manifiesto. La primera condena daba lugar a la distinción entre el comunista que profesa la doctrina (condenada en la Divini redemptoris de Pío XI) y el comunista que la practica pero no la profesa (que son la mayoría).
El segundo decreto prescinde del animus del ciudadano y ataca al acto externo de dar el voto al partido. Culpa además también a las coaliciones que, para administrar la cosa pública, llevase a efecto un partido no condenado con el partido condenado; y pone así entre paréntesis todo el juego político de las naciones democráticas, donde la pluralidad de partidos hace necesaria la cooperación de fuerzas políticas dispares. La intervención de la Iglesia en Italia provocó también conflictos abiertos entre obispos y autoridades civiles.
El más grave y clamoroso fue el de Mons. Fiordelli, obispo de Prato, que por haber condenado públicamente como concubinato el matrimonio civil de un comunista fue denunciado, condenado y después absuelto. Ante el anuncio de la condena, el Card. Lercaro ordenó en su diócesis el toque de difuntos en las campanas, y Pío XII desconvocó la celebración del aniversario de su coronación.
En Aosta, por haberse realizado una alianza electoral con los comunistas, el obispo suspendió la procesión teofórica del Corpus Christi; en Sicilia el Card. Ruffini se adentró en las elecciones regionales a combatir al candidato democristiano, y en Bari el arzobispo Mons. Niccodemo rechazó la presencia del alcalde comunista de la ciudad, juzgándola incompatible con la acción sagrada.
En estas manifestaciones episcopales me parece no haberse observado la norma que distingue la persona privada de la persona pública, y al ente moral (la ciudad en toda su complejidad) de la mayoría que en un momento dado la rige y la representa. Es máxima de derecho constitucional que los diputados no representan a la fracción que los ha elegido, sino a la totalidad de los ciudadanos. Además, los Papas admiten anualmente la visita del Ayuntamiento de la capital, incluso cuando es de mayoría comunista.
112. LA IGLESIA Y EL COMUNISMO EN FRANCIA
Hemos visto la transformación operada por el episcopado italiano desde una conducta de resistencia activa a una de desistencia, en relación al Partido Comunista. Este paso condujo a la Iglesia de Italia a posiciones en las que mucho antes se había colocado la Iglesia de Francia, estableciendo la completa libertad del cristiano para participar políticamente en cualquier causa que le pareciese conforme con su propia conciencia.
Puesto que este libro no es una historia del movimiento social católico, supongo conocidas las visicitudes que el movimiento tuvo en Francia antes del Concilio, y fundamentaré mis observaciones sobre el documento del Episcopado de Francia «sobre el diálogo con los militantes cristianos que han realizado la opción socialista» [5].
Ya en el planteamiento y en la forma literaria, el documento claudica de la naturaleza propia del oficio didáctico, directivo y preceptivo de un acto episcopal. Sólo pretende répercuter y respetar las opiniones del mundo obrero, tomado sustancialmente como un todo homogéneo. En esta perspectiva, el movimiento social católico queda totalmente olvidado.
Es imposible disimular la distancia entre este estilo y el estilo de los documentos pontificios que hemos citado en § 111.
Sobre el asunto del diálogo se enuncian en él muchas proposiciones profesadas por los «trabajadores cristianos» (considerando por sinécdoque que todos son comunistas), pero no aparece ninguna contraposición o refutación, más que a veces de pasada, con ambages y anfibologías.
El documento pretende ayudar «desde el interior» de su situación espiritual a estos cristianos que profesan el comunismo; es como si en el mismo sentido de su persuasión estuviese subyacente el germen de la idealidad cristiana y se tratase solamente de desarrollarlo; y como si tal ayuda, propia de los pastores, no pudiese jamás suponer una oposición de principio y una abjuración de eventuales errores: en suma, una conversión, como se suele decir.
Esta posición está ligada en el documento a una confusión de prospectivas que ve «la acción del Espíritu» en las agitaciones y en las luchas del mundo obrero [6] y confunde el movimiento del comunismo (que se puede desplegar con las fuerzas históricas y naturales que generan los acontecimientos) con uno de esos movimientos en los cuales operan los impulsos sobrenaturales del Espíritu Santo (n. 16-17); en fin, hace de las agitaciones sociales del siglo un fenómeno religioso.
El circiterismo innovador de carácter inmanentista no distingue entre las razones de la Providencia (que conduce el destino humano al resultado predestinado) y la acción del Espíritu Santo (que es el alma de la Iglesia, pero no del género humano).
Sobre el documento de reflexión de 1972, el episcopado francés modeló después su praxis de 1981, renunciando a toda intervención en la campaña electoral que llevó a Francia a un régimen social comunista cuyo Proyecto anuncia la instauración de una sociedad totalmente atea y de filiación marxista.
En un documento del 10 de febrero de 1981, los obispos declaran su neutralidad hacia todos los partidos y «no querer influenciar las decisiones personales de los fieles»: como si las cosas políticas fuesen hiperuranias y el magisterio de la Iglesia no debiese enderezar e iluminar las conciencias.
En el documento del 1 de junio de 1981 los obispos profesan una absoluta neutralidad: es decir, incapacidad de juzgar los diversos partidos de Francia según el aut aut cristiano; y esto porque (dicen) los cristianos se encuentran en todas partes del abanico político.
Ellos «no quieren apoyar a un grupo ni oponerse a nadie, sino llamar la atención sobre valores esenciales». Como hemos visto, estos valores los reconocen en todos los partidos, y por tanto no pueden ni proscribirlos ni prescribirlos.
La diferencia que la Divini Redemptoris y las enseñanzas papales elevan a criterio de conducta de los cristianos ante el comunismo, es puesta en lugar secundario ante la denominada «profundización»; ésta consiste en descubrir en lo profundo de dos concepciones opuestas un fondo ulterior y común en el cual puede tener lugar un recíproco reconocimiento y una compartición de valores.
La fórmula que recoge tal equivalencia de sistemas en la inspiración de fondo es que «hay valores comunes que son percibidos de maneras diferentes según el medio al que se pertenezca» (n. 29).
Aquí late una negación del sistema católico. El documento expolia al hombre de la capacidad de captar un valor en su ser propio y solamente le asigna la posibilidad de percibirlo según su condición subjetiva (que aquí no es el idiotropion de la psicología individual, sino la idiotropion de la situación de clase del sujeto). Puesto que las percepciones difieren, pero el valor percibido diferentemente es idéntico, los obispos pueden afirmar que dos concepciones contradictorias son sin embargo percepciones diferentes de lo mismo. Esta forma de subjetivismo está deducida del análisis marxista, que considera que la percepción brota de la situación social.
Por tanto en el documento francés se desconoce la diferencia entre las esencias. La religión no es para los obispos un principio, sino una interpretación y un lenguaje.
El Verbo cristiano ya no es principio y caput, sino una interpretación destinada a conciliarse con las otras interpretaciones en un quid confuso, que unas veces parece ser la justicia y otras el amor.
Este desconocimiento del carácter esencial de la oposición entre cristianismo y marxismo aleja al documento de las enseñanzas de Pío XI, que califica al comunismo como intrínsecamente perverso.
Y por otro lado pone de manifiesto la simpatía de los redactores hacia la opción socialista, ya que al tiempo que rechazan la perversidad esencial del comunismo estigmatizan como intrínsecamente perverso al sistema capitalista (n.21): así desaparejan a los dos sistemas, que sin embargo han condenado por igual las enseñanzas papales, desde la Rerum novarum a la Populorum progressio.
Después de haber encontrado falazmente al Espíritu Santo y a Jesucristo (n. 47) en el dinamismo del mundo obrero y colocado la opción socialista a la par con el compromiso cristiano, el documento se lanza a una nueva y última confusión: sentencia que si el trabajo de los cristianos comunistas en favor de mayores justicia, fraternidad e igualdad, alcanza ese citado fondo común, encuentra «una forma real de contemplación y de camino misionero» (n. 54).
La praxis marxista y la lucha de clases usurpan así el lugar de la contemplación, que como es conocido ocupa el lugar supremo.
113. MÁS SOBRE LOS CRISTIANOS COMPROMETIDOS
El valor de la identidad profunda de los contradictorios, disueltos en un imaginario valor anterior, hace posible expoliar de su especificidad las tesis de las dos escuelas opuestas, y por tanto negar su oposición.
Ateniéndonos sólo a lo fundamental, la opción socialista contradice dos artículos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia: el principio de la propiedad privada y el principio de la armonía entre las clases sociales.
Mientras Juan XXIII en la Mater et Magistra afirma «el derecho natural a la propiedad privada de los bienes, incluidos los de producción» y auspicia su difusión (n. 113), el documento francés (adoptando un análisis marxista) restringe la afirmación papal negando que la propiedad societaria (dominante hoy en la economía y controlada por un pequeño número de accionistas), entre en la categoría de la propiedad privada y deba ser protegida como un valor de derecho natural.
Pero la defección más evidente de la doctrina social católica es aquélla por la cual se identifica la lucha por la justicia con la lucha de clases, suponiendo que la justicia no pueda realizarse más que yendo más allá de la justicia: siendo una especie de contrainjusticia.
Ello supone que el orden social es independiente del orden moral y que hace falta trascender éste para instaurar aquél.
La lucha de clases es una acción de guerra inducida dentro del conjunto de las sociedades civiles, y según la doctrina de Lenin y Stalin, jamás abandonada, tiende a transferirse, cuando lo dicten las circunstancias, al conjunto de la sociedad etnárquica: se convierte así en guerra de toda la clase obrera del mundo contra toda la clase no obrera del mundo.
Si se equipara la lucha de clases (que ha sido condenada por la Iglesia) con una obra de justicia, es evidente que al ser una actividad de guerra habría que incluirla en la categoría de la guerra justa, que es guerra lícita.
La debilidad de la antítesis entre comunismo y cristianismo, cuya evolución lógica hacia la teología de la liberación veremos en el próximo epígrafe, es consecuencia de dos hechos: el disenso doctrinal en el seno del comunismo y la doctrina enunciada por Juan XXIII en la Pacem in Terris.
En cuanto al primer hecho (llamado éclatement du marxisme) debe mencionarse ante todo la reforma hecha por algunos partidos comunistas en sus estatutos, al prescindir de la necesidad de profesar el materialismo histórico y admitiendo en el partido incluso a quienes se inspiran para el compromiso obrero en otras ideas filosóficas o religiosas.
Esta transformación del comunismo había estado precedida por la Internacional socialista, que al reconstituirse en Frankfurt en 1951 establecía en el punto IX del preámbulo: «El socialismo democrático es un movimiento internacional que no exige una rigurosa uniformidad doctrinal. Ya sea que funden sus propias convicciones sobre el marxismo o sobre otros sistemas de análisis de la sociedad, o que estén inspirados por principios religiosos y humanitarios, todos los socialistas luchan por el mismo fin: un sistema de justicia social, de mayor bienestar, de libertad y paz mundiales» (RI, 1951, p. 576).
Epocados todos los principios específicos del marxismo (como el materialismo histórico, el rechazo de la religión, la expropiación de los medios de producción, o la lucha de clases) resulta posible la convergencia de movimientos heterogéneos en una ideología atípica, como la de la justicia, el bienestar y la paz.
De este modo el documento de Frankfurt se emparenta con el documento del Episcopado de Francia: pasa por encima de lo específico para encontrar un fundamento genérico y confuso. En realidad, la justicia es algo totalmente distinto en el pensamiento de los Papas (que la conciben como comunidad de las riquezas en cuanto a su uso) y en la ideología marxista (que quiere llevarla a cabo mediante la centralización estatal de todos los bienes).
A esta convergencia de las dos doctrinas concurren también las discrepancias surgidas entre los teóricos del marxismo. Permaneciendo en Francia, bastará recordar la disidencia de Garaudy, que rechazando la centralización del poder como único medio de realización del comunismo imagina un centralismo democrático y policéntrico; y la de Althusser, que rechazando el primado exclusivo de lo económico, doctrina corriente entre los marxistas, admite una pluralidad de estructuras, asignando a la económica solamente una primacía dominante sobre las otras[7].
Sin embargo, estas variantes dejan intacta la esencia del comunismo.
Se explican simplemente por la diversidad que nace de toda elaboración intelectual realizada a partir de una idea fundamental. Se podrían parangonar estas variedades del marxismo a las variedades en las cuales se debate la teología, cuando se introduce en la deducción del principio y en las interpretaciones del dato de fe.
Se abre entonces un campo amplísimo a la disputa de lo disputable, según diversas escuelas (tomista, escotista, suarista, rosminiana) en las cuales el intelecto cristiano está preso en obsequio a la fe, pero no más allá de las palabras de la fe; y es en éstas, y no en las argumentaciones teológicas de cada escuela, en lo que todas las escuelas coinciden.
Pero volvamos al marxismo. Las diversas especies del género no pueden ni ensanchar el principio de modo que llegue a incluir a su opuesto, ni quebrantarlo, ni alterarlo. Además, el partido, la fuerza históricamente eficaz, ha repudiado siempre el ataque de sus variantes contra el principio.
Georges Marchais, secretario general del Partido Comunista francés, entrevistado por el diario «La Croix», declaraba sin ambages: «No queremos crear ilusiones sobre este punto: entre el marxismo y el cristianismo no hay conciliación posible, ni convergencia ideológica posible». Esta declaración coincide enteramente con la del presidente social comunista de Francia, Francois Miterrand, en el libro Aquí y ahora (Ed. Argos-Vergara; prólogo de Felipe González), que es una declaración abierta contra la religión. Se afirma en él la perfecta Diesseitigkeit del comunismo, que sustituye el destino ultramundano del hombre por la visión de una felicidad que debe conseguirse ict («aquí»: en el mundo) y maintenant («ahora»: no en la vida futura).
Y si se acude a las fuentes doctrinales del movimiento, nos encontramos con el texto de Lenín citado en OR, 5-6 julio de 1976: «Los comunistas que se alían con los socialistas democráticos y con los cristianos no dejan de ser revolucionarios, porque coordinan tales colaboraciones con vistas a su fin propio, que es la destrucción de la sociedad burguesa».
Esta referencia al principio comunista es paralela a la realizada por Pablo VI al principio católico en la Carta apostólica del 14 de mayo de 1971 al card. Roy: «El cristiano que quiere vivir su fe en una acción política concebida como servicio, tampoco puede adherirse sin contradicción a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente o en los puntos sustanciales a su fe y a su concepción del hombre» («Octogesima Adveniens», n. 26).
Es curiosa la negación que hace OR de 1 de septiembre de 1982 de la distancia entre cristianismo y marxismo, en un artículo titulado « Cultura, pluralismo y valores».
Con tesis novísimas se niega en él la oposición enseñada por Pío XI: «Realmente es digno de plantearse si todavía persiste el patrón de análisis que distinguía entre cultura católica y cultura marxista».
Parece que el autor ignora quasi modo genitus infans la Divini Redemptoris y todos los documentos pontificios.
115. PRINCIPIOS Y MOVIMIENTOS EN LA «PACEM IN TERRIS)
Y sin embargo parece que tanto el catolicismo como el comunismo se han apartado de esta posición de integridad lógica que aleja in infinitum las dos concepciones sin posible coincidentia oppositorum.
A los católicos el impulso les ha llegado de un pasaje famoso de Juan XXIII en la Encíclica Pacem in terris «Es también completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre, y las corrientes de carácter económico y social, cultural o político, aunque tales corrientes tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha sido elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes referidas, al desenvolverse en medio de condiciones mudables, se hallan sujetas por fuerza a una continua mudanza» (n. 159).
La tesis del Papa se presenta como una deducción de la máxima enseñada siempre por la Iglesia, según la cual es necesario distinguir entre el error y el que yerra, entre el aspecto puramente lógico del asentimiento y el aspecto que éste reviste en cuanto acto de la persona.
El defecto contingente de una disposición mental no quita a la persona su destino hacia la verdad y la dignidad axiológica que deriva de ella. Esta dignidad proviene del origen y la finalidad ultramundana del hombre, que ningún hecho intramundano puede cancelar y que es más bien propiamente indestructible: incluso en los condenados tal dignidad subsiste.
Pero de esta máxima que distingue al error de quien yerra, la encíclica llega a la distinción entre la doctrina y los movimientos que se inspiran en ella; califica a las doctrinas como inmutables y cerradas en sí mismas, mientras los movimientos dentro del flujo de la historia estarían en continuo fieri, y perpetuamente abiertos a novedades que los transforman hasta convertirlos en sus contrarios.
Pero la legítima distinción entre el movimiento (masa de hombres concordantes) y la idea que lo inspira no puede apagarse hasta atribuir fijeza a la doctrina y flexibilidad al movimiento. Puesto que el movimiento inicial originado por la doctrina sólo puede concebirse como una masa de personas que están de acuerdo en ella, no se puede pensar que queda fijada sin la existencia de personas con esas ideas coincidentes, ni que la masa (plegándose según el devenir histórico) se quede sin ninguna referencia a la doctrina.
La masa se mueve porque la va repensando, y la doctrina participa del flujo histórico en cuanto se trata de opiniones de hombres en movimiento. La historia de la filosofía, ¿no es quizá la historia de los sistemas en su desarrollo y devenir? ¿Cómo se puede decir que los sistemas son fijos y solo los hombres que los piensan se mueven?
Parece por consiguiente que la encíclica descuida el nexo dialéctico siempre apremiante entre lo que las masas piensan (ciertamente de un modo menos diferenciado que los teóricos) y lo que las masas hacen sin conexión con la ideología, la cual sólo tendría como función dar inicio al movimiento.
Se descuida aquí la precedencia del pensamiento sobre la praxis y da la impresión de que las ideologías son hijas del movimiento, en vez de sus progenitoras. Ciertamente las ideologías se resienten de las fluctuaciones propias de los hombres que fluyen en la historia, pero la cuestión que se impone sigue siendo si los movimientos cambiantes continúan o no inspirándose en el principio del cual nacieron.
Después de haber separado la doctrina y el movimiento para consentir a los católicos adherirse a éste y guardar reservas respecto a aquélla, la encíclica enuncia también otro criterio para permitir a los católicos la cooperación con fuerzas políticas opuestas: «Por lo demás, ¿quién puede negar que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a los dictados de la recta razón y reflejen fielmente las justas aspiraciones del hombre, puedan tener elementos moralmente positivos dignos de aprobación?» (n. 159).
La tesis del Papa responde al antiguo y común sentimiento de la Iglesia, ya expresado por San Pablo: «Omnia autem probate [...], quod bonum est tenete» (I Tes. 5, 21) [8]. Pero ante todo, según las palabras del Apóstol, no se trata de experimentar (es decir, de participar del movimiento en la praxis), sino de examinar para discernir y apegarse en la praxis a lo que por ventura se encuentre de positivo en el movimiento.
Y sin embargo, el consentimiento y la cooperación, que son posibles cuando los hombres dirigen la voluntad a objetivos inferiores y contingentes, se hacen imposibles cuando la dirigen hacia fines últimos incompatibles entre sí.
Ahora bien, toda la vida política para el catolicismo está subordinada a un fin último ultramundano, mientras que para el comunismo está ordenada al mundo y repudia todo fin fuera de él.
No sólo prescinde, como hace el liberalismo, sino que lo repudia.
En la condena del comunismo no resultan condenados los fines subordinados que persigue, sino ese objetivo último de absoluta sistematización terrena del mundo a la cual van dirigidos los fines subordinados, e incompatible con el fin de la religión. En realidad, cuando dos agentes que tienen fines últimos antitéticos participan en la misma obra, no hay cooperación salvo en sentido material, porque las acciones son calificadas por el fin y aquí los fines son antitéticos. El efecto total de la cooperación concordará con el fin de aquél de los cooperantes que haya sabido prevalecer.[9]
Resulta útil observar que esos elementos positivos que se reconocen en el movimiento son considerados en la encíclica como propios de la ideología comunista, cuando en verdad son primordialmente valores de la religión (incluidos los de justicia natural) y adquieren su significado y su fuerza interna solamente cuando son remitidos al complejo de las ideas religiosas.
Por tanto no basta con reconocerlos, sino que hace falta reconocerlos como partes de una verdad completa y reivindicarlos para la religión, a fin de restituir su total integridad. Pero esta acción de reivindicación (que arrebata al movimiento, como algo que no es suyo, lo que en él parece justo y razonable, y lo restituye a la religión) está ausente en Pacem in terris.
La encíclica enuncia más bien el reconocimiento de valores que se encontrarían a parí en el movimiento comunista y en el cristianismo, y por consiguiente remiten a un valor anterior y común que otorgaría valor a ambos.
No se especifica en la encíclica cuál es éste, que sería el verdadero y auténtico valor principal, ni podría especificarse sin que el valor de la religión (que es el primum) se degradase a ser un medio para aquel primer valor común.
La coherencia abstracta de las ideas lógicamente encadenadas y que se desenvuelven de una a otra sin posibilidad de detención, es bastante más fuerte que la coherencia Táctica que los hombres se esfuerzan en llevar a cabo entre ideas que se repelen. Así, de la opción de los cristianos por el marxismo, que contiene en sus entrañas la lucha de clases culminante en la revolución, tenía que brotar una teología de la liberación.
El fenómeno citado en el epígrafe precedente, de que el fin que prevalece absorbe al fin del otro cooperante incompatible con el primero, se ha verificado exactamente en el paso desde la opción comunista a la teología de la liberación.
116. SOBRE LA EXISTENCIA DE UN SOCIALISMO CRISTIANO. TONIOLO. CURCI
Hay un concepto legítimo de socialismo cristiano. Giuseppe Toniolo, en Indirizzi e concetto sociale (diseñando no ya una nueva forma del Cristianismo, sino un nuevo ciclo de la civilización cristiana), preconizaba en el orden religioso una renovación de la unidad y de la sobrenaturalidad contra la herejía y el racionalismo; y estrechamente unida a ésta, una renovación en el orden social con la recomposición orgánica de las clases y con la integración del proletariado en la sociedad. Con la idea del auténtico patronazgo y de la auténtica hermandad, el catolicismo debe sustituir por completo al socialismo marxista.
Más detallado aún es el pensamiento del célebre padre Curci en la obra titulada Di un socialismo cristiano (1895), informada por la idea de la actitud social del cristianismo hasta entonces sólo implícita.
Curci reclama las ideas cristianas de riqueza, que supone una cantidad de bienes condividida, y de comunidad social, que pretende asemejar a todos los miembros del cuerpo social, no en modo aritmético sino proporcional. El fondo de la cuestión puede expresarse en el verso horaciano: «Cur indiget indignus quisquam te divite?» (Sat. II, II, 103)[10].
Aquí se mantiene el concepto de justicia, pero contra este indignus los ricos hacen valer la calumnia profetizada por Amós 4, l: «vaccae pingues quae calumniam facitis egenis»[11].
Y Curci capta agudamente la delicadeza especialísima de la reforma social contemplada en sentido católico. La reforma debe eliminar la injusticia consumada contra una parte del cuerpo social sin fomentar el odio contra las demás partes. Si se fomenta ese odio y deja de ser la justicia un fruto del amor social, convirtiéndose por el contrario en una simple contrainjusticia, toda la acción social queda corrompida.
Como se ve, tanto este socialismo cristiano de Curci como el de Toniolo rechazan el principio marxista de la lucha de clases y buscan una reforma social que no sea efecto de una lucha violenta; y ni siquiera primordialmente obra de las leyes civiles, sino fruto del desarrollo moral de la cristiandad.
Es preciso mantener firmes dos artículos esenciales del sistema católico.
Primero: el fin del género humano es sobrenatural en este mundo se sirve al valor absoluto, y en el otro se goza de él.
Segundo: la obra del hombre no puede prevaricar contra la justicia, ante la cual ningún hecho y ninguna utilidad pueden prevalecer.
117. LA DOCTRINA DEL PADRE MONTUCLARD Y LA DESUSTANCIACIÓN DE LA IGLESIA
Estos dos artículos son suplantados en la praxis y en la teoría de los movimientos cristianos que optan por el marxismo. Por su citerioridad (Diesseitigkeit) absoluta, el movimiento queda constreñido a situar la finalidad religiosa ultramundana por debajo de la liberación económica y el eudemonismo mundano. El proceso se realiza en tres fases. Primero se iguala el fin de la justicia mundana con el fin ultramundano del hombre, dejando los dos motivos a la par. Después se desaparejan, elevando el fin terrenal y aparcando el sobrenatural. Finalmente se hace predominar la visión mundana abandonando lo específico del cristianismo, refutado como opinión falsa o relegado a la órbita de las opiniones subjetivas e irrelevantes.
A este propósito es importante por su significación prodrómica [12] el libro titulado Les événements et la foi 1940-1952, expresión del movimiento Jeunesse de l´Eglise del dominico Montuclard, prohibido por el Santo Oficio con decreto del 16 de marzo de 1953. Contra el libro ya habían advertido a los católicos los obispos franceses, aunque el decreto romano de condena del comunismo de 1949 hubiese quedado en letra muerta [13]. Más tarde apareció en el OR de 19 de febrero de 1954 una denuncia sobre los movimientos católicos de opción marxista.
La doctrina delineada en el libro ataca la doctrina de la Iglesia en varios puntos, a lo que se añade la denigración de la Iglesia histórica bajo la máscara de un celo amargo y acrimonioso.
El primer ataque a la verdad católica está en el modo de concebir la fe. Ésta es considerada como un sentimiento de comunión con Dios: como una experiencia de lo divino, separada de toda justificación racional y de toda expresión en fórmulas teóricas verdaderas.
El segundo es una resonancia de las herejías medievales de la espiritualidad pura. El p. Montuclard considera que lo espiritual y lo temporal son heterogéneos, y que lo espiritual no tiene influjo sobre las realidades temporales. Pero la doctrina de los dos órdenes independientes es aquí aplicada de modo que destruye la esencia misma de la Iglesia.
En realidad, de las dos liberaciones, la relativa liberación temporal (como se ha realizado con la abolición de la esclavitud y se va realizando con la supresión de la guerra) y la liberación espiritual, la primera es completamente remitida al comunismo, y la segunda puede solamente seguir a la primera: «En lo sucesivo los hombres exigirán a la ciencia, a la acción de las masas, a la técnica, y a la organización social, la realización a una escala mucho mayor de esa liberación humana de la que la Iglesia se había ocupado en el pasado sólo por añadidura» (p. 56).
La misión de la Iglesia en la vida presente se esfuma: «Los hombres ya no se interesarán por la Iglesia más que a partir del momento en que hayan conquistado lo humano». Por tanto se vacía históricamente al cristianismo de posibilidades, ya que lo que él puede en virtud de la fe no tiene raíz en sí mismo, y todas sus posibilidades dependen de la antecedente Obra de liberación humana, que compete sólo al comunismo.
Del cristianismo, primum e incondicionado, se hace algo secundario y condicionado. No sólo se le impide concurrir indirectamente a la liberación humana, sino que se le considera efecto de la liberación humana previamente operada por el comunismo. La liberación espiritual (el reino de Dios) espera recibir su propio ser de un cambio temporal, o por lo menos totalmente humano.
No hace falta señalar cómo aquí está implicado el error primario del comunismo: destina a algunos hombres a la liberación (los que vivan aún cuando llegue la liberación temporal) mientras sacrifica las presentes generaciones a las futuras; como si no todos los hombres, sino sólo algunos, estuviesen ordenados a su fin.
En segundo lugar la vida futura ultramundana, inalcanzable antes de ser instaurado el paraíso en la tierra, deja a la Iglesia inane e inerte en el presente de la historia. Más aún: si en virtud de su esencia sobrenatural y ucrónica la Iglesia ejercitase en nuestro tiempo su oficio de predicar la verdad, apelar a lo ultramundano y edificar el hombre nuevo, el destino del hombre resultaría impedido.
Como la perfección humana es la condición de la liberación espiritual, subordinar o simplemente coordinar lo temporal a lo espiritual es algo ruinoso para el género humano. El p. Montuclard lo profesa sin ambigüedad: «No, los obreros cristianos no desconocen el cristianismo. ¡Cuántas veces no habrán escuchado el mensaje cristiano! Pero ese mensaje les ha parecido un engañabobos. Y ahora, se les hable del infierno, de la resignación, de la Iglesia, o de Dios, ellos saben que en realidad todo eso sólo sirve para arrancarles de las manos los instrumentos de su propia liberación».
Aquí se adopta el pensamiento propio de los Jacobinos, según el cual la religión puede aparecer a la mente desapasionada como una impostura cuya finalidad es desarmar la justicia.
Está presente también el motivo, incompatible con el catolicismo, de que el reino previsto en el Evangelio es la instauración del hombre en la plenitud natural del hombre, y no la instauración de una nueva criatura.
Y la inferencia práctica de tal axiología es la ineficacia absoluta del cristianismo en el mundo presente y su obligación de retirarse, de contraerse, de callar ante la expectativa de la liberación temporal: la única de la cual puede nacer la liberación espiritual; pero, ¿para qué, si el hombre habrá alcanzado entonces su perfección humana? Las palabras de Jeunesse de l Eglise son conmovedoras: «¿Qué queréis entonces que hagamos? No hay para nosotros más que una actitud posible y veraz: callarnos, callarnos durante largo tiempo, callarnos durante años y años, y participar en toda la vida, en todos los combates, en toda la cultura latente de esta población obrera a la que, sin quererlo, hemos confundido tan a menudo» (pp. 59-60).
118. PASO DE LA OPCIÓN MARXISTA A LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN. EL NUNCIO ZACCHI. EL DOCUMENTO DE LOS DIECISIETE OBISPOS
Este vaciamiento o inanición del cristianismo profesado por Montuclard lo liga claramente con los ideólogos del marxismo.
Estando éstos desligados de la necesidad de hablar ahorrando palabras, como hacen a menudo los políticos, y siendo más fuertes en la facultad lógica, profesan como axioma la inconciliabilidad de marxismo y cristianismo.
En la gran Historia de la filosofía [14] , de la cual salió en 1967 el sexto tomo en traducción alemana, se define al hombre como Naturwesen (pura naturalidad), se contempla el desarrollo del pensamiento como evolución hacia el ateísmo y el humanismo radical, y la actual aproximación dialéctica al catolicismo está explicada como efecto de la inclinación de la fe, que cede ante la ciencia y la mentalidad moderna. El diálogo es un momento puramente táctico que no puede incluir concesiones sobre la doctrina.
Pero frente a la firmeza lógica de los comunistas abundan en la llamada Gauche du Christ los que admiten el carácter positivo de la lucha de clases y su compatibilidad con la religión, o incluso reconocen en el comunismo una naturaleza intrínsecamente cristiana. No me detendré sobre las declaraciones del nuncio Mons. Zacchi, que tras visitar Cuba dijo que el régimen comunista de Fidel Castro «no es ideológicamente cristiano, pero lo es éticamente»; ¡como si se pudiese tomar por cristiano, bajo cualquier aspecto, un sistema en el cual la idea de Dios es una ilusión funesta para el género humano! ¡Como si el cristianismo no fuese una idea, y una ética cristiana pudiese germinar a partir de una idea no cristiana!.
De mayor relevancia es el documento firmado por diecisiete obispos de todo el mundo y publicado el 31 de agosto de 1967 por «Témoignage chrétien». El documento realiza el salto desde el reconocimiento positivo del comunismo hasta la teología de la liberación.
Según Mons. Helder Camara (primer firmante y redactor del documento) la Iglesia no condena, sino que acepta e incluso promueve las revoluciones que sirven a la justicia.
Ciertamente esta proposición pertenece al sistema católico, y fue conducida a su perfección teórica por los teólogos españoles del siglo XVI, rebeldes ante el despotismo regio; pero en la formulación de Camara se convierte en un error, porque atribuye a la clase que se rebela el juicio sobre la justicia de la causa, mientras la doctrina correcta exige un consentimiento al menos implícito del cuerpo social.
Además deben intentarse las vías no violentas la transacción, el consenso y la cooperación, preconizadas a tal efecto por la sociología católica. El documento hace sin embargo de la revolución un medio legítimo e idóneo por sí mismo para la reforma social.
En fin, colocando dos conceptos dispares bajo un mismo término, pretende que el Evangelio es un principio consustancial a la revolución marxista por la razón de que «el Evangelio ha sido siempre, visible o invisiblemente, en la Iglesia o fuera de la Iglesia, el más poderoso fermento de mutaciones profundas de la Humanidad desde hace veinte siglos».
Realmente créve les yeux este tránsito ilegítimo desde la transformación moral operada por el cristianismo hasta la agitación revolucionaria, así como la carencia de fundamento de la causalidad universal atribuida al cristianismo en toda revolución del género humano. No sólo entrarían en ella la Revolución francesa (en la cual, con diagnóstico superficial o por lo menos discutible, Mons. Camara ve una impronta cristiana), sino incluso la revolución religiosa del Islam y la Revolución rusa, manifiestamente atea [15]. La falta de un sólido criterio hace ver todo en todo y perder la distinción entre unos hechos y otros.
El documento ataca después la complicidad de la Iglesia con el dinero y la riqueza injusta, condena el interés en el préstamo, exige no que la justicia social sea otorgada a los pobres, sino arrancada por los mismos pobres a los ricos, y sustituye abiertamente la transformación armónica por la guerra social.
Como no ve realizados los valores cristianos en el Cristianismo, sino en el comunismo, el documento concluye: «La Iglesia no puede sino alegrarse de ver aparecer en la Humanidad un sistema social menos alejado de la moral evangélica. Lejos de poner mala cara a la socialización, sepamos adherirnos a ella con alegría como a una forma de vida social mejor adaptada a nuestro tiempo y más conforme al Evangelio».
El documento de los Diecisiete es claramente antitético a la posición que Pío XII delineó en la Navidad de 1957 declarando imposible no sólo la convergencia, sino incluso el diálogo con el comunismo; y esto porque no puede haber razonamiento si no hay un lenguaje común, al referirse en este caso la antítesis a valores absolutos.
El Papa condenaba después la actitud que los Diecisiete han hecho ahora propia: «Con profundo dolor debemos lamentar el apoyo prestado por algunos católicos, eclesiásticos y laicos, a la táctica de la confusión. ¿Cómo puede aún no verse que ése es el objetivo de toda esa insincera agitación escondida bajo los nombres de "Coloquios" y "Encuentros"? ¿Qué finalidad tiene, desde nuestro punto de vista, razonar sin tener un lenguaje común, y cómo es posible encontrarse si los caminos divergen, si una de las partes rechaza e ignora los comunes valores absolutos?» (RI, 1957, p. 17).
119. JUICIO SOBRE EL DOCUMENTO DE LOS DIECISIETE OBISPOS
La conclusión del documento excluye equívocos, pero su punto de partida es falso. Tanto en cuanto sistema de pensamiento como en cuanto puesta en práctica de ese pensamiento, tanto por haberlo admitido sus ideólogos como por sentencia de todos los Pontífices, el comunismo no es un sistema social al cual los obispos puedan aplaudir como a una de las posibles formas políticas, sino un completo sistema axiológico que repugna intrínsecamente al sistema católico.
La reducción del comunismo a simple sistema social (como en las célebres Reducciones [16] del Paraguay) le quita el aguijón, pero desnaturaliza su esencia. El paso de la opción marxista a la teología de la liberación se hace posible porque a los diecisiete obispos se les escapan la esencia del comunismo y la esencia misma del cristianismo.
Y si externamente considerado, el aplauso a la lucha de clases se compagina mal con las condenas del Magisterio (y esta disconformidad plantea también un problema de coherencia a la jerarquía), internamente considerado el documento se aparta del pensamiento católico al menos en dos puntos.
A causa de una defectuosa teodicea, calla el principio escatológico de la religión, por el cual la tierra está hecha para el cielo y la noción integral del destino humano sólo puede comprenderse desde la prospectiva ultramundana.
Además, por una defectuosa visión histórica, el documento calla el principio de la injusticia social, que la religión ubica en el desorden moral y por tanto se encuentra distribuido entre todas las partes del cuerpo social, no pudiendo atribuirse a esa única parte que disfruta de las felicidades mundanas.
En suma, falta en el documento tranquilidad de juicio, ya que los obispos se ponen sólo de una parte, con preterición de todo el movimiento obrero católico rechazado por los ricos; y falta además la superior tranquilidad del ánimo religioso, que iluminando la historia descubre en ella una dirección que va más allá de la historia. No se encuentran en el documento ni el Alfa ni el Omega que rigen la teología de la historia. En realidad aquí no hay teología de la historia, sino una filosofía de la Diesseitigkeit que solamente conoce la liberación de la miseria mundana y solamente la espera de la perfección autónoma del hombre.
120. MÁS SOBRE LAS OPCIONES DE LOS CRISTIANOS. MONS. FRAGOSO
La preterición de la obra social del catolicismo y de su doctrina social (separándose el documento de los diecisiete obispos de la enseñanza de la Iglesia) es llamativa también en otros documentos episcopales en los cuales la liberación espiritual producida por el cristianismo resulta ser cronológica o axiológicamente posterior a la lucha por la justicia en el mundo. Es evidente que dicha posposición no sólo destituye y degrada al cristianismo, sino que lo destruye, al ser la religión intrínsecamente un primum y no pudiendo descender de ese primado sin perecer.
Mons. Antonio Fragoso, obispo de Crateús (Brasil), enseña abiertamente que el fin sobrenatural de la Iglesia debe ser pospuesto a la lucha por la justicia mundana. En una entrevista concedida a ICI, n. 311 (1968), pp. 4 y ss., el obispo niega el saltus entre vida mundana y vida eterna, entre la naturaleza y lo sobrenatural; el designio de Dios es (dice) que este mundo sea justo, fraterno y feliz; el Reino de Dios se realiza en la vida presente de tal modo que tras la Parusía el mundo continuará sin catástrofe en el Reino eterno, estando ya en ese momento realizados los cielos nuevos y la nueva tierra».[17]
Las doctrinas del quiliasmo, tanto las antiguas como las que lo son menos (la última gran sistematización es de Campanella), se fundaban sobre una instancia teológica legítima: el cristianismo es un sistema completo, y Cristo, Razón eterna encarnada, debe producir también la perfección temporal del hombre y no sólo la espiritual y sobrenatural, que le dejaría en minoría respecto a las cosas del mundo.
El milenarismo tenía clara la distinción entre el cielo y la tierra, entre la historia y la eternidad; y no sostenía que la perfección mundana, la civilización, fuese la incoación del Reino[18]. Aquí sin embargo la tierra nueva y los nuevos cielos no trascienden, sino que continúan la Creación; y así la perfección del mundo se convierte en su finalidad, desaparece la subordinación de todo a Dios, y la Iglesia se confunde con la organización del género humano.
Eclipsado el orden trascendente, los fines terrenos pueden ser perseguidos con el carácter absoluto propio de los fines últimos, y la sumisión a la ley, junto con los deberes de obediencia y paciente fortaleza, se extingue a causa del derecho a la felicidad en este mundo. La violencia se convierte en el deber cristiano más alto, inmediatamente conectado con su responsabilidad: «Se le reconoce a la conciencia adulta una responsabilidad y un derecho a optar por la violencia».
Todos los problemas que en una concepción correcta pertenecen a la política se convierten en problemas religiosos, y la Iglesia debe asumir el problema del hambre, de la sequía, de la higiene, de la regulación demográfica y del desarrollo, como hoy se dice sintéticamente.
Según Mons. Camara (conferencia pronunciada en París el 25 de abril 1968, ICI, n. 312), por haber fallado en esta función de desarrollo humano no carecen de razón las acusaciones de Marx contra la Iglesia, porque Ésta «ofrece a los pobres de la tierra un cristianismo pasivo, alienado y alienante, verdaderamente un opio del pueblo». Por consiguiente el deber de la religión se convierte en la edificación de la civitas hominis y se adultera la relación entre civilización y religión, haciendo de las dos una misma cosa.
Es interesante a este propósito la declaración con la cual Mons. Fragoso aplica sus principios eclesiológicos a un caso particular, articulando distintamente las misiones de un obispo católico. En una entrevista publicada por Francois de Combret en el libro Las tres caras del Brasil (Plaza y Janés, 2a ed., Barcelona 1974, cap. VI), y después de haber establecido que el Evangelio debe ser vivido antes de ser aprehendido, discurre sobre su propia acción pastoral con los campesinos de su provincia y hace la siguiente declaración: «Si los campesinos trabajan juntos, se unen y se ayudan mutuamente. Si adquieren el sentido de la solidaridad, se darán cuenta de que lo que creen ser una fatalidad no es más que una injusticia o un defecto de organización. Viviendo el Evangelio, perderán su religiosidad pasiva. Después, solamente después, les hablaré de Dios» (p. 167).
Parece como si el obispo de Crateús no conociese la doctrina sobre el mal y atribuyese sequías, aluviones, terremotos y heladas a la injusticia de los ricos y a un defecto de organización.
Ahora bien, la falta de organización (es decir, el defecto de la técnica) no constituye una injusticia, sino una deficiencia inherente a la finitud.
Tampoco da indicio de una mente reflexiva el obispo de Crateús cuando supone que se puede vivir el Evangelio antes de conocer a Dios. Y habiéndole objetado su interlocutor si en esta transformación de mentalidad su pueblo no corre el riesgo de perder la fe, él responde en estos términos: «Es un riesgo, y tengo conciencia de él. Pero mi trabajo puede abocar a tres clases de resultados: el primero, no modificar en nada la situación actual, y yo consideraría entonces que habría fracasado completamente en mi misión; el segundo, concienciar a los campesinos transformando su fe, y ése es el éxito, y el tercero concienciar a los campesinos, pero hacerles perder la fe, lo que no sería más que un semiéxito» (p. 168).
121. EXAMEN DE LA DOCTRINA DE MONS. FRAGOSO
Aquí se manifiesta claramente el paso de la opción marxista a la negación de la religión. En primer lugar Mons. Fragoso confunde los dos órdenes, asignando a la Iglesia la promoción de un cierto orden social, pero no como misión indirecta y consecutiva, sino directa y primaria.
Mide el éxito de su propio ministerio de obispo y de sacerdote en función de un triunfo de tal naturaleza. En segundo lugar considera como un éxito, aunque parcial, dejar perder la fe a su pueblo, si esta pérdida está compensada por la concientización: es decir, por la conversión de los pueblos al ideal de la civitas hominis.
Ésta es por consiguiente un valor positivo incluso fuera y contra la religión.
En tercer lugar, ¿cómo puede tenerse auténtica concientización, si no se tiene al menos confusamente el conocimiento de Dios? En vano se reserva Mons. Fragoso la predicación de Dios a sus pueblos después de constituida la civitas hominis.
En fin, no se reconoce en las operaciones reservadas al obispo por Mons. Fragoso ninguna de las operaciones que le asigna la Iglesia: enseñar las verdades de fe, santificar con los sacramentos, gobernar y apacentar (Lumen Gentium 24-25). Por el contrario, el orden terreno se convierte en el objeto propio y primario de la responsabilidad pastoral; y si el pueblo pierde la fe, «por la que se entra en el camino de la salvación» (Inf 11, 30), para mons. Fragoso la misión del obispo no fracasa completamente, sino sólo parcialmente, con tal que consiga la misión civilizadora.
Podemos concluir añadiendo que aunque los diecisiete obispos son solamente una fracción del Episcopado, la singularidad de la doctrina recogida en el documento en el ejercicio de su función ministerial, el hecho de que no fueran nominatim rechazados por la Santa Sede, y finalmente la amplitud de los apoyos que suscitó, confieren al documento un carácter importante como indicio de la debilidad doctrinal del episcopado católico y de la desistencia de la autoridad. Ver §§ 65 y 66.
122. APOYOS A LA DOCTRINA DE LOS DIECISIETE OBISPOS
Si nos hemos atenido también en este capítulo al criterio metódico de apoyar nuestro análisis solamente sobre los actos de la jerarquía, no omitiremos señalar que esta concepción de la finalidad del mundo, totalmente marxista o en cualquier caso totalmente terrena, es compartida por no pocos obispos, que se adhirieron al documento aunque no lo suscribieran)[19]. Lo mismo profesan importantes movimientos del clero y de los laicos. Son ejemplos: Tercer mundo en el Brasil; el del padre Camilo Torres, reducido al estado secular y que murió, formando parte de grupos guerrilleros colombianos, cuando estaba a punto de rematar a un soldado herido; el del padre Laín, también en Colombia; y el del padre Joseph Comblin en Chile, para el cual la religión es total y esencialmente arte política, más bien arte bélica: «Sería preciso suscitar vocaciones políticas auténticas para suscitar grupos resueltos a intentar la toma del poder. Es necesario estudiar la ciencia del poder y el arte de su conquista»[20]
Que el cristianismo desemboca necesariamente en el marxismo es también la tesis dé la asociación universitaria Pax romana, que en su boletín de mayo de 1967, p. 26, declaraba: «Pese a las declaraciones pontificias, desde hace treinta años cristianismo y socialismo son plenamente compatible›. En estas palabras no es menos notable la insolente impugnación de la autoridad que el error doctrinal[21].
[1] Ver R. RICHET, La démocratie chrétienne en France. Le Mouvement républicain populaire, Besancon 1980. Para valorar el fenómeno recuérdese que en los primeros años después de la guerra el Mouvementera el partido más fuerte de Francia.
[2] No menos indicativa fue su debilidad en la oposición al divorcio. Discutiéndose en el Parlamento el proyecto de divorcio Fortuna-Baslini, Gumo GONELLA deploró da ausencia de toda orientación gubernativa en el foro. Desde 1948 el gobierno da su opinión sobre todos los proyectos de ley; pero hoy, con quince ministros en el gabinete, la DC no tiene ni una palabra que decir». Y en el Congreso nacional de la DC el mismo GONELLA pedía que si no se consentía en la devolución de la ley, el partido provocase una crisis ministerial. Le parecía imposible que la DC no supiese impedir con su fuerza lo que fue rechazado durante un siglo por la Italia laicista y anticlerical. Ya en 1919, el p. GEMELLI y mons. F. OLGIATI denunciaron la falta de programa del Partido Popular. En «Renovatio» (1979, pp. 402-406) se pidió que el partido abandonase esa adjetivación, ya que en su actividad no se encontraba ninguna acción específicamente cristiana.
[3] Revistas nominalmente católicas como « II Regno» (Bolonia) e «ll Gallo» (Génova) hicieron campaña a favor del divorcio. Un centenar de profesores y de alumnos de la Universidad católica de Milán se rebelaron contra un artículo de mons. G. B. GUZZE1T1 porque «pretende decidir de una vez por todas cuál es la doctrina de la Iglesia». Sostenían que «el católico no puede imponer a los demás lo que hace él en nombre de su fe». .
[4] A ogni morte di Papa, Milán 1980, p. 121.
[5] En «Documentation catho1ique», 29 de mayo de 1972, col. 471 y ss.
[6] Teniendo su origen el movimiento comunista en el Espíritu Santo, resulta menos inexplicable la introducción de Karl Marx en el Missel des dimanches promulgado por el episcopado francés, donde en la p. 139 se recuerda al fundador del comunismo el 14 de marzo, día de su muerte.
[7] Sobre las variantes del comunismo, ver MAURICE CORVEZ, Los estructuralistas, Ed. Amorrortu, Buenos Aires 1972, cap. 5, págs. 114 y ss.
[8] «Examinadlo todo y quedaos con lo bueno».
[9] La cooperación entre fuerzas antitéticas respecto al fin último fue enunciada por RONCALLI, siendo Patriarca de Venecia, en un mensaje al Congreso del Partido Socialista italiano en 1957, hablando de «común elevación hacia los ideales de verdad, de bien, de justicia y de paz». Ver GREGORIO PENCO, Storia della Chiesa in Italia, Milán 1978, vol. 11, p. 568.
[10] «¿Por qué hay quien yace en la indigencia sin culpa suya, mientras que tú eres rico?».
[11] «Escuchad estas palabras, vacas de Basán, que vivís en el monte de Samaría; que oprimís a los desvalidos y holláis a los pobres, y decís a vuestros señores: `Traed y beberemos'»
[12] Este párrafo sobre la doctrina del p. MONTUCLARD nos dispensa de hacer un análisis extenso del documento promulgado en 1984 por la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre ciertos puntos de la llamada teología de la liberación. Los principios de tal teología son idénticos a los del p. Montuclard, que el Santo Oficio había ya condenado muchos años antes. La perspicacia del antiguo Santo Oficio derivaba de Prometeo, no de Epimeteo: quien tiene el sentido de los principios tiene igualmente el sentido de los desarrollos futuros de una doctrina.
[13] «L'ami du clergé», revista difundidísima entre el clero de Francia, respondiendo a quien les preguntaba porqué el decreto no se aplicaba en Francia, citaba las prescripciones de los obispos, «que expresan una voluntad formal de aplicar y de ver aplicado en todas partes el decreto romano»; pero no podía negar el hecho general e intentaba reducirlo a «alguna negligencia» (op. cit., 1953, p. 267).
[14] Geschichte der Philosophie, herausgegeben ven der Akademie der Wissenschaften der URSS, Berlín 1967.
[15] Baste recordar la célebre carta de LENIN a Máximo Gorki, en la que la religión es llamada «una infamia indecible y la más repugnante de las enfermedades».
[16] (N. del T.) En español en el original.
[17] Es superfluo observar que esta parusía destinada a acaecer en un mundo ya maduro en la perfección es opuesta ad litteram a la Parusía descrita en la Escritura, en la que concurrirán errores, huidas, odios y desastres.
[18] Ver ROMANO AMERIO, Il sistema teologico di Tommaso Campanella, Milán-Nápoles 1972, cap. VII, pp. 272 y ss.
[19] El obispo de Cuernavaca, en polémica con el arzobispo de Ciudad de Méjico, enseña que «en la variedad dialéctica del pensamiento marxista, se puede muy bien ser fiel a Jesucristo y marxista, y que «la crítica marxista de la religión ha contribuido a liberar al cristianismo de la ideología burguesa» (ICI, n. 577, p. 54, 15 de agosto de 1982).
[20] Note pour le document de base préparatoire á la deuxiéme Conférence de CELAM, Recife 1965.
[21] Y pese a las condenas de Pablo VI y de Juan Pablo II, la teología de la liberación continúa siendo predicada en los púlpitos y en los medios de comunicación de masas. Así por ejemplo, en la rúbrica dominical «La fede oggi», de la que es responsable la Conferencia episcopal italiana y cuyo consultor teológico es Claudio Sorgi, el 29 de agosto de 1982 un sacerdote sudamericano sostuvo que el Evangelio no condena la violencia y que la interpretación revolucionaria del Evangelio es la única interpretación verdadera.

 inundado por um mistério de luz que é Deus e N´Ele vi e ouvi -A ponta da lança como chama que se desprende, toca o eixo da terra, – Ela estremece: montanhas, cidades, vilas e aldeias com os seus moradores são sepultados. - O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo num redemoinho, moradias e gente em número que não se pode contar , é a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. - O ódio, a ambição provocam a guerra destruidora! - Depois senti no palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco duma voz suave que dizia: – No tempo, uma só Fé, um só Batismo, uma só Igreja, Santa, Católica, Apostólica: - Na eternidade, o Céu!
inundado por um mistério de luz que é Deus e N´Ele vi e ouvi -A ponta da lança como chama que se desprende, toca o eixo da terra, – Ela estremece: montanhas, cidades, vilas e aldeias com os seus moradores são sepultados. - O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo num redemoinho, moradias e gente em número que não se pode contar , é a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. - O ódio, a ambição provocam a guerra destruidora! - Depois senti no palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco duma voz suave que dizia: – No tempo, uma só Fé, um só Batismo, uma só Igreja, Santa, Católica, Apostólica: - Na eternidade, o Céu! 