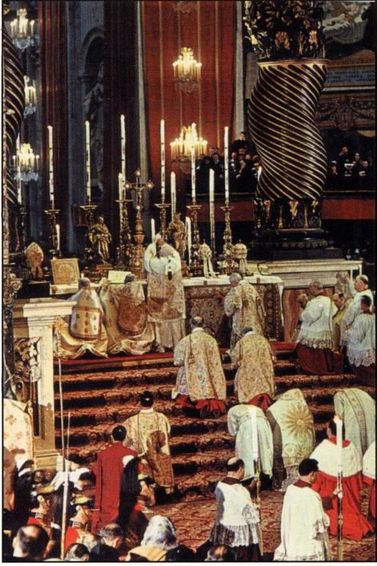33. LOS FINES DEL CONCILIO VATICANO I
Desde que la Iglesia recurrió a actuar conciliarmente (lo que comenzó en la era apostólica) hasta el Vaticano I, la asamblea ecuménica fue siempre convocada para tres fines, denominados causa fidei, causa unionis, y causa reformationis.
En las asambleas de los primeros siglos la segunda y la tercera causa estaban implícitas en la primera y no se percibían distintamente, pues es manifiesto que decidiendo las cuestiones de fe (por ejemplo la de la unidad teándrica) se superaba la división doctrinal, rehaciendo la concordia social dentro de la Iglesia. A causa de la conexión entre dogma y disciplina, se restablecía también la regla del obrar además de la del creer. Pero más tarde, el cisma de Focio y de Miguel Cerulario, y posteriormente la gran escisión de Alemania, impusieron de modo imperioso la cuestión de la unidad.
Ésta se convirtió en preponderante en el Concilio de Lyon (1274) y en el Concilio de Florencia (1439). Por último, la corrupción de las costumbres del clero, el exceso de poder secular de la Curia Romana y el lujo desbordante del Papado, hicieron que fuese asimismo propuesta durante siglos, y finalmente impuesta en Trento (1545-1563), la causa de la reforma.
Los tres fines fueron perseguidos también por el Concilio Vaticano I. La llamada a los no católicos dio lugar a una vasta literatura y a una amplia polémica. La causa unionis fue confiada a una de las cuatro grandes comisiones preparatorias, así como la causa reformationis, dando lugar a un pulular de peticiones y de sugerencias que basta por sí mismo para demostrar cómo nada se hacía, ni siquiera entonces, en círculos restringidos o en camarillas [1]. La amplitud asumida por las expectativas se manifiesta también en la variedad y audacia de las sugerencias.
Había a mitad del siglo XIX quien quería ver prohibida por el Concilio la pena de muerte, quien proponía que si quis bellum incipiat anathema sit»[2], quien pedía la abolición del celibato del clero latino, o quien era partidario de la elección de los obispos por sufragio democrático.
La aspiración hacia una organización militante de las masas católicas quedaba recogida, más que en todas las demás propuestas, en la del capuchino Antonio da Reschio [3].
Éste auspiciaba que toda la masa del pueblo católico, desde los niños a los adultos y desde los solteros a los casados, fuese dividida en congregaciones cuyos miembros no debían contraer amistad ni matrimonio, ni juntarse en modo alguno, con los que no formaran parte de ellas. Era, en sustancia, una separación: no respecto a los de fuera de la iglesia, o a los de fuera de la Iglesia practicante, sino respecto a aquéllos que dentro de la iglesia no formasen parte de esa organización compacta, tanquam castrorum ocies ordinata. El proyecto del capuchino se basaba en modelos paganizantes, jesuíticos o utópicos, y consideraba que la perfección social consistía en una ordenación externa según esquemas racionales.
Pero no obstante las extravagancias y las vetas de pensamiento modernizante ya mencionadas, la preparación del Vaticano I consiguieron imprimir a la asamblea ecuménica una dirección clara que aseguró en ese siglo la unidad de la Iglesia. En lo referente a la causa fidei fueron recondenados, explícita o implícitamente, los errores contenidos en el Syllabus. En cuanto a la causa unionis, fue reafirmada la necesidad de que la unidad proviniese de una reunión o adhesión de las confesiones acatólicas a la Iglesia Romana, centro de la unidad. Y para la causa reformationis fue renovado el principio de la dependencia de todos los fieles respecto de la ley natural y de la ley divina poseída por la Iglesia. A esta dependencia puso sello la definición dogmática de la infalibilidad didáctica del Papa.
34. LOS FINES DEL VATICANO 11. LA PASTORALIDAD
También son reconocibles las tres causas tradicionales en las finalidades perseguidas por el Vaticano II, si bien enunciadas de modo variado y valoradas de modo diverso, siendo prioritaria una u otra en la atención o en la intención. Después se englobaron todas con una calificación peculiar, expresada con el término de «pastoralidad».
Según el decreto Presbyterorum ordinís 12, el fin del Concilio es triple: la renovación interna de la Iglesia (este fin parece referirse conjuntamente a la fe y a la reforma), la difusión del Evangelio en el mundo (esto parece referirse todavía a la fe, non servanda, sed pro paganda), y finalmente el diálogo con el mundo moderno (que parece aún de fidei propaganda o, como hoy se suele decir, de evangelizando mundo).
Pablo VI, en el discurso de apertura del segundo período, atribuyó al Concilio cuatro fines. El primero es la toma de conciencia de la Iglesia. El Papa piensa que «la verdad acerca de la Iglesia de Cristo debe ser estudiada, organizada, y formulada, no quizá con los solemnes enunciados que se llaman definiciones dogmáticas, sino con declaraciones que dicen a la misma Iglesia lo que ella piensa de sí misma» (n. 18).
Aquí puede verse una sombra de subjetivismo. En realidad no importa lo que la Iglesia piensa de sí misma, sino lo que ella es.
El segundo fin es la reforma, es decir, el esfuerzo de corregirse y de remitirse a la conformidad con su divino modelo (sin distinción entre conformidad esencial y constitutiva, que no puede disminuir, y conformidad accidentalmente perfeccionable y por tanto susceptible de perfección). Para el Papa, dicha reforma implica un resurgimiento de energías espirituales ya latentes en el seno de la Iglesia: se trata de actuar y perfeccionar la Iglesia en su historicidad.
El tercer fin retoma la causa unionis. El Papa dice que la causa «se refiere a los otros cristianos» (n. 31) y que sólo la Iglesia católica puede ofrecerles la perfecta unidad de la Iglesia. Parece así que se mantiene dentro de la doctrina tradicional: la unión ya tiene definido su centro, en el cual deben concentrarse las partes disidentes y separadas. Añade que «los recientes movimientos que aún ahora están en pleno desarrollo en el seno de las comunidades cristianas separadas de nosotros nos demuestran con evidencia que esta unión no se puede alcanzar sino en la identidad de la fe, en la participación de unos mismos sacramentos y en la armonía orgánica de una única dirección eclesiástica» (n. 31).
Y así reafirma la necesidad del triple acuerdo: dogmático, sacramental y jerárquico. Supone sin embargo que la aspiración de los separados a la unidad es una aspiración a lo dogmático, lo sacramental, y lo jerárquico, tal y como se encuentran en la Iglesia. Muy al contrario, los protestantes conciben la unidad como una mutua aproximación en la cual todas las confesiones se mueven hacia un único centro, quizá interior a las comunidades de cristianos, pero no coincidente con el centro de unidad que la Iglesia Romana profesa ser, poseer y comunicar a los otros (§245 y ss.).
Una ambigüedad de fondo hiere así al ecumenismo conciliar, oscilando entre la conversión como reversión al centro católico, y la convergencia como exigencia común de todas las confesiones (la católica y las no católicas) hacia un centro ulterior y superior a todas ellas.
El cuarto fin del Concilio es «tender un puente hacia el mundo contemporáneo». Abriendo tal coloquio la Iglesia «descubre y reafirma su vocación misionera» (n. 43), es decir, su esencial misión de evangelizar a la humanidad. El uso del término descubrir va sin duda más allá del concepto para el que lo utiliza el Papa, dado que la Iglesia siempre ha propagado el Evangelio; y cuando viajes y periplos descubrieron nuevos países, nuevas costumbres y nuevas religiones (reduciendo al cristianismo a ser, como dice Campanella, tan sólo una uña del mundo), la Iglesia se sintió enseguida animada por un impulso misionero, tuvieron lugar los primeros intentos (precisamente por parte de Campanella) de teología misionera y comparada, y Roma creó la congregación específica de propaganda fide.
El Papa concibe el diálogo con el mundo como algo identificable con el servicio que la Iglesia debe prestar al mundo, dilatando de tal modo la idea de servicio hasta llegar a afirmar expresamente que los Padres no han sido convocados para tratar de sus cosas (es decir, de la Iglesia), sino de las cosas del mundo (n. 44). Quedan aquí escasamente iluminadas las ideas de que el servicio de la Iglesia al mundo está ordenado a procurar que el mundo sirva a Cristo, de quien la Iglesia es la individualidad histórica, y de que el dominio de la Iglesia no implica servidumbre del hombre, sino su elevación y señorío. Es como si el Papa quisiera huir de toda sombra o signo de dominio de cualquier clase, contraponiendo servicio a conquista (cuando son palabras de Jesucristo «ego vici mundum»).
35. LAS EXPECTATIVAS EN TORNO AL CONCILIO
Una vez referidos los fines del Concilio conviene hacer referencia a las expectativas y a las previsiones comparándolas con los efectos subsiguientes. Los fines pertenecen a la voluntad, mientras que las previsiones pertenecen al sentimiento y a menudo al deseo. Se inventó el término triunfalismo para describir un supuesto comportamiento de la Iglesia en el pasado, sin darse cuenta de que esa descripción entraba en contradicción no sólo con los padecimientos mismos de la Iglesia (atacada en los últimos siglos por el Estado moderno), sino también con la simultánea acusación de aislarse a la defensiva y de separarse del mundo. Pero de hecho, no obstante algunos rasgos realistas, la coloración general del pronóstico es esperanzada y optimista.
Esa esperanza no es sin embargo la esperanza teológica, cuya causa reside en una certeza sobrenatural y se refiere solamente a un estado del mundo más allá del actual, sino la esperanza histórica y mundana, basada en conjeturas y en previsiones nacidas del deseo del pronosticante y de cuanto observa en la humanidad.
En el discurso de apertura del segundo período Pablo VI descubre la escena del mundo moderno, con las persecuciones religiosas, el ateísmo convertido en principio de la vida social, el abandono de Dios por la ciencia, la codicia de riquezas y de placeres. «Al tender nuestra mirada sobre la vida humana contemporánea», dice el Papa, «deberíamos estar espantados más bien que alentados, afligidos más bien que regocijados» (n. 46).
Pero, como se ve, el Papa adopta un condicional y no explicita la prótasis de ese discurso hipotético. Por otro lado, seguía los pasos de Juan XXIII, quien en el discurso del 11 de octubre de 1962 preveía «una irradiación universal de la verdad, la recta dirección de la vida individual, familiar y social» (n. 5). Y en el discurso de Pablo VI el optimismo no sólo colorea las previsiones, sino que se implanta vigorosamente en la contemplación del actual estado de la Iglesia. Tales palabras, parangonadas con otras de sentido opuesto, muestran la amplitud del excursus, entre extremos, del pensamiento papal, y cuán grande era la fuerza del olvido cuando se detenía sobre uno de ellos: «Alegrémonos, hermanos. ¿Cuándo jamás la Iglesia fue más consciente de sí misma, cuándo tan feliz y tan concorde y tan pronta al cumplimiento de su misión?» (pág. 772, n. 6).
Y el card. Traglia, vicario de Roma, huía de la figura retórica de la interrogación y aseguraba francamente: «Jamás la Iglesia católica ha estado tan estrechamente unida en torno a su Cabeza, jamás ha tenido un clero tan ejemplar, moral e intelectualmente, como ahora, ni corre ningún riesgo de ruptura de su organismo. Ya no es a una crisis de la Iglesia a lo que el Concilio deberá poner remedio» (OR, 9 de octubre de 1962). No se puede, para explicar tal juicio, sino pensar en una gran conmoción de ánimo o en una gran falta de conocimientos históricos.
De esta conmoción de ánimo derivan sin duda también las afirmaciones de Pablo VI en la homilía del 18 de noviembre de 1965: «Ningún otro Concilio ha tenido proporciones más amplias, trabajos más asiduos y tranquilos, temas más variados y de mayor interés» (pág. 808, n. 2). Indudablemente, el Vaticano II ha sido el mayor de los Concilios por asistencia de Padres, aparato organizativo, y resonancia en la opinión pública, pero éstas son circunstancias, y no valores, de un Concilio.
En Éfeso (año 431) había doscientos prelados orientales y tres latinos, y el de Trento se abrió con la presencia de sólo sesenta obispos. Pero el imponente aspecto exterior del Vaticano II, gracias al enorme aparato moderno de información que sólo busca estampar impresiones en el alma, agitó largamente la opinión mundial y creó, con bastante más importancia que el Concilio real, un Concilio de las opiniones.
En una época en la cual las cosas son lo que son en la medida en que son representadas, y tanto valen cuanto se consiga persuadir de que valen, el Concilio debía necesariamente convertirse en un fenómeno de opinión, y por eso mismo la grandiosidad de la opinión comunicaba grandeza al Concilio. De esta contaminación de grandeza no se preservaron ni los Padres del Concilio ni el Pontífice mismo. Pablo VI llegó incluso a declarar (bien que polémicamente, en confrontación con Mons. Lefebvre) en carta del 29 de junio de 1975, que el Vaticano II es un Concilio «que no tiene menor autoridad, e incluso, bajo ciertos aspectos, es aún más importante, que el de Nicea»)[4].
La comparación entre un Concilio y otro es peligrosa, debiéndose ante todo precisar bajo qué aspecto se establece la comparación. Si se atiende a la eficacia, se encontrará por ejemplo cómo la del Lateranense V (1512-1517), cuya causa principal era la causa reformationis, fue casi nula, porque sus decretos de reforma quedaron en letra muerta; pero fue sin embargo relevante por los decretos dogmáticos, que truncaron el neoaristotelismo anatemizando a los defensores de la mortalidad del alma.
Sólo en el Concilio de Trento fueron comparables la clarificación doctrinal y la eficacia práctica, pero fracasó sin embargo totalmente la causa unionis, que había determinado inicialmente su convocatoria.
Por otro lado, prescindiendo de toda comparación entre Concilio y Concilio, es sin embargo posible comparar tipos de Concilio con tipos de Concilio; y entonces parece claro que el tipo dogmático, al establecer una doctrina inmutable, prevalece sobre el tipo pastoral, totalmente dominado por la historicidad y que por el contrario promulga decretos de agibilibus pasajeros y reformables. Además, todo Concilio dogmático tiene una parte pastoral o dispositiva fundada sobre la parte dogmática. En el Vaticano II la propuesta de exponer primero la doctrina y después la pastoral fue rechazada; no aparece ningún pronunciamiento de género dogmático que no sea repetición de Concilios precedentes. La Nota emitida el 16 de noviembre de 1965 por mons. Pericle Felici, secretario general del Concilio, sobre la calificación teológica correspondiente a las doctrinas enunciadas por el Sínodo, establecía que atendiendo a su fin pastoral, «S. Synodus tantum de rebus fidei vel morum ab Ecclesia tenenda definit quae ut talia aperte ipsa declaravit» [5].
Ahora bien, no existe ninguna perícopa de los textos conciliares cuya dogmaticidad esté asegurada, quedando por tanto sobreentendido que donde se reafirma la doctrina ya definida en el pasado la calificación teológica no puede ser dudosa. De todos modos, en la citada comparación de tipos, debe mantenerse firmemente la prioridad del dogmático, porque desciende de una verdad filosófica anterior a toda proposición teológica, y por otro lado expuesta en la Escritura. Debido a la procesión metafísica del ente, el conocimiento es anterior a la voluntad y la teoría a la práctica: In principio erat Verbum [En el principio era el Verbo] (Juan 1, 1). El acto dispositivo y preceptivo de la disciplina eclesiástica no tiene fundamento si no emana del conocimiento.
Pero con esto entraríamos también en la tendencia pragmática que tentó al Concilio en muchos de sus momentos.
[1] (N. del T.) En español en el original.
[2] «El que comience una guerra, sea excomulgado».
[3] MANSI, vol. 49, p. 456.
[4] M. LEFEBVRE, Un ¿védele parle, Jarzé 1976, p. 104.
[5] «El Sagrado Concilio establece que de las cosas de fe y de moral sólo hay obligación de creer aquéllas que la Iglesia ha definido como tales».

 inundado por um mistério de luz que é Deus e N´Ele vi e ouvi -A ponta da lança como chama que se desprende, toca o eixo da terra, – Ela estremece: montanhas, cidades, vilas e aldeias com os seus moradores são sepultados. - O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo num redemoinho, moradias e gente em número que não se pode contar , é a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. - O ódio, a ambição provocam a guerra destruidora! - Depois senti no palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco duma voz suave que dizia: – No tempo, uma só Fé, um só Batismo, uma só Igreja, Santa, Católica, Apostólica: - Na eternidade, o Céu!
inundado por um mistério de luz que é Deus e N´Ele vi e ouvi -A ponta da lança como chama que se desprende, toca o eixo da terra, – Ela estremece: montanhas, cidades, vilas e aldeias com os seus moradores são sepultados. - O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo num redemoinho, moradias e gente em número que não se pode contar , é a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. - O ódio, a ambição provocam a guerra destruidora! - Depois senti no palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco duma voz suave que dizia: – No tempo, uma só Fé, um só Batismo, uma só Igreja, Santa, Católica, Apostólica: - Na eternidade, o Céu!